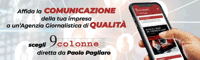10:27 hrs. - (tg24.sky.it) «Así se romperá el corazón, y aun así, roto, vivirá», escribió Lord Byron. Y es con esta herida que arranca Frankenstein de Guillermo del Toro, presentada en el Festival de Cine de Venecia y que llegará a Netflix el 7 de noviembre. No se trata de una simple adaptación de la novela de Mary Shelley, sino de una liturgia gótica que es a la vez una confesión personal y el epítome del cine del director mexicano.
El propio Del Toro dijo: «Es más que un sueño, es una religión». Para él, los monstruos son santos patronos, compañeros secretos de quienes se sienten fuera de lugar. Y aquí, el monstruo eterno se convierte en un espejo de nuestra frágil e imperfecta humanidad.
Ambientada entre la Guerra de Crimea y el hielo del Ártico, la película sigue al brillante Víctor Frankenstein (Oscar Isaac), un científico-artista con la energía de una celebridad caída, obsesionado con la idea de desafiar a la muerte. Su criatura (Jacob Elordi), concebida como un mosaico de cadáveres mutilados, nace no para inspirar horror, sino compasión: una estatua de alabastro agrietada, un Prometeo reconstruido que encarna la belleza y el horror de la vida.
Del Toro rechaza las monstruosas costuras de la tradición: «No quería que fuera un cadáver mutilado. Víctor no es un carnicero, quería al hombre perfecto». La criatura se convierte en un niño, un filósofo, un soldado resucitado, una figura trágica y sublime.
El eje central de la película es la relación entre Víctor y la criatura: padre e hijo, verdugo y víctima, espejos distorsionados del mismo dolor. Oscar Isaac retrata a un Víctor frágil y monstruoso a la vez: «un tirano que se cree una víctima», como lo define del Toro.
Jacob Elordi, por su parte, aporta a la criatura la inocencia de un recién nacido y la gravedad de un filósofo, moviéndose con una lentitud ritual, inspirada en la danza Butoh. Es un cuerpo que aprende a existir, un perro fiel traicionado, un ángel caído. Su hermandad rota se convierte en una metáfora del trauma que se extiende por generaciones, de padres que no saben amar e hijos que buscan guía.
Junto a ellos, Mia Goth es Elizabeth, una criatura etérea y de otro mundo, atraída por el mundo natural como una entomóloga de almas. Es el corazón luminoso de una película inmersa en la oscuridad, un espejo de la madre perdida de Victor y una promesa de amor incumplida. Su presencia, frágil y cortante, nos recuerda que ningún monstruo nace solo: es la sociedad la que lo crea.
Basta con mirar los atuendos verdes con toques morados que luce: una reina del grito contemporánea y suntuosa, capaz de revolucionar el ideal de la futura novia. Su mirada rezuma majestuosidad, dignidad, fuerza, pero también la libertad de decir que el alma vive solo en el libre albedrío. Como las mariposas amadas por del Toro: magníficas, pero siempre destinadas a la jaula o al alfiler, prisioneras de una colección.
Del Toro afirmó: «La película demuestra nuestro derecho a la imperfección y nos recuerda lo que significa seguir siendo humanos en el período menos humanizador de la historia».
Frankenstein se convierte así en un manifiesto político y poético. No es una película de terror de época, sino un melodrama rock, vibrante en rojo y negro, de cuerpos y almas heridas en busca de amor. Es una película que retrata la ansiedad de la adolescencia, la rebelión contra Dios y el capitalismo, las preguntas radicales que arden y permanecen sin respuesta. Y del Toro esparce señales: la cadena del chaleco del capitán del barco danés que se transforma de gema en ancla, el detalle que divide.
Rodada en Toronto, Edimburgo y Glasgow, la película es una sinfonía visual. La cinematografía de Dan Laustsen alterna azules siderales y rojos sangre, luz ártica y sombras góticas. El diseño de producción de Tamara Deverell construye laboratorios circulares, naves mecánicas oscilantes y castillos que recuerdan a Barry Lyndon y La Cumbre Escarlata.
Todo es real: decorados colosales, prótesis, naves mecánicas. Del Toro ha evitado lo digital para hacer vibrar cada material de carne y hierro. El resultado es un cine que parece tallado en piedra, devolviendo al gótico su monumentalidad.
Los primeros experimentos del Barón son visionarios: autómatas que parecen surgir de las máquinas anatómicas de Giuseppe Salerno, aterradoras composiciones de venas y huesos. Es el cuerpo el que se convierte en teatro, el monstruo deformado pero no deformado, inmortal pero aterrorizado por su propio destino, como habría comentado Borges.
La banda sonora de Alexandre Desplat acompaña la película como un réquiem de amor. Cuerdas vibrantes, órganos sagrados, coros solemnes. Un tema que oscila entre lo lírico y lo demencial, capaz de transformar el dolor de Víctor en música y dar voz a la criatura. La partitura se convierte en otro cuerpo vivo, respirando con los personajes, una plegaria que evoca la eternidad.
Para del Toro, Frankenstein es un ajuste de cuentas personal: una película que concluye un ciclo iniciado con Cronos y continuado con El laberinto del fauno y La forma del agua. Una película que pregunta: «¿Quiénes somos cuando estamos solos? ¿Qué queda cuando la perfección se derrumba?».
Y en el enfrentamiento entre Víctor y la Criatura, vuelve la frase que cierra la película: «En la vida se rompe el corazón humano, pero incluso con el corazón roto se vive».
Foto: EFE-EPA-Riccardo Antimiani e Invision-AP-Lapresse Alessandra Tarantino